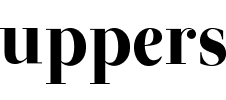El concierto de mi vida: Bowie en el Rockódromo en los ochenta o la Movida después de la Movida

El escritor Javier Menéndez Flores nos transportará desde Uppers a una serie de actuaciones míticas que tuvieron lugar en Madrid entre los 80 y 90. Inauguramos la sección con un coloso inmortal, David Bowie
El 12 de septiembre de 1990, Menéndez Flores se desplazó al Rocódromo madrileño en su Ford Fiesta negro junto a Tino Casal Y Fabio McNamara. Así lo vivieron
Parece que las ganas de asistir este año a conciertos multitudinarios se van a quedar en eso, en simples ganas. Al menos, durante la primavera y el verano. El coronavirus no afloja, al contrario, y los mortales, más mortales ahora que nunca, debemos resignarnos a vivir sin mezclarnos con los de nuestra especie hasta que el bicho deje de ser letal. Pero para que el recuerdo de la magia que se genera en los conciertos siga vivo, desde Uppers hemos decidido rememorar una serie de actuaciones míticas que tuvieron lugar en Madrid en los 80, 90 y primeros 2000. El escritor y experto musical Javier Menéndez Flores nos transportará a unas noches únicas que son ya historia del espectáculo patrio. Inauguramos la sección con un coloso inmortal, David Bowie.
La Movida después de la Movida
MÁS
"No se dirigieron la palabra en dos horas": la historia del extraño primer encuentro entre Bowie y Lennon
El negocio de 'resucitar' a artistas muertos en conciertos o anuncios: ¿oportunismo o arte?
De su adicción a la heroína al duelo por la muerte de su hijo: Nick Cave, una historia de transformación entre tinieblas
Fue el 12 de septiembre de 1990. Los salvajes y luminosos 80 habían quedado atrás, pero poder ver a Bowie en vivo equivalía a desafiar al calendario y revivir el milagro de nuestra década eterna. Volver a jugar, en fin, a que nada importaba demasiado, excepto el momento exacto en el que sucedían las cosas.
No podría olvidar aquel concierto ni aunque quisiera, porque lo viví en compañía de Tino Casal, Fabio McNamara y el relaciones públicas Richy Castellanos. Fuimos, además, en mi coche, un Ford Fiesta negro. Acabábamos de vencer el obligado atasco de la M-30 y aparcado de cualquier manera cuando vimos, entre la muchedumbre que caminaba hacia el Rockódromo, la inequívoca figura de Pedro Almodóvar, ya por entonces una estrella internacional. Él y McNamara, que tantísimo se quisieron unos pocos años antes, se saludaron sin un gramo de efusividad, casi con apuro, pero con Tino, al que también trató bastante en los primeros 80, sí intercambió unas palabras. Nada más separarnos del director nos cruzamos con Ramoncín, quien nos dijo que las ganas de Bowie le salían por las orejas. Eras las mismas ganas que teníamos todos, famosos o anónimos, puesto que el Duque Blanco tan sólo nos había visitado una vez, tres años atrás, cuando la sofisticada 'Glass Spider Tour' se posó en nuestro país como una nave espacial.

Si en aquella gira los efectos visuales y la magnificencia del espectáculo eran el principal reclamo (Bowie brotaba de las tripas de una araña gigantesca e irrumpía en el escenario sentado en un sillón, cual emperador del futuro), el peso de los conciertos de la gira de 1990, la 'Sound+Vision Tour' recayó en las canciones. Fue aquel un tour de grandes éxitos, lo que, valga la redundancia, supone un éxito seguro. Cierto es que ese tipo de giras suelen ser alimenticias y que el artista que las emprende lo hace más estimulado por la caja que por amor al arte, pero eso no significa que medie engaño alguno. De hecho, lo que más desean los fans de los grandes solistas y grupos de la historia del rock y el pop es disfrutar de sus composiciones más conocidas, por lo que todos contentos.
Al igual que ocurrió la noche anterior en Gijón y unos días después en Barcelona -las otras dos ciudades españolas en las que Bowie recaló y a las que se desplazó gente de distintos puntos del país-, en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid no se alcanzó el lleno. Aquel recinto era inmenso, y en su superficie las calvas se apreciaban sin necesidad de forzar la vista. Pero quienes esperábamos a que el artista de las mil caras saliera a escena sospechábamos que las canciones que iban a sonar lo ocuparían todo, hasta el último rincón, y no nos equivocamos.
Un público plural, compuesto de distintas generaciones y tribus, aunque con clara mayoría de modernos, roqueros y pijos de corazón corsario, rugió a una cuando el mito apareció con una vestimenta sobria, a juego con la minimalista propuesta escénica: camisa blanca con chorreras, chaleco y pantalones negros. Su cabeza, que tantos locos peinados lució a lo largo de su carrera –quizá más que la de ningún otro artista de fuste, hombre o mujer–, llevaba en esa ocasión un tupé tan bien peinado que parecía de pega. Y la primera canción con la que disparó a la audiencia fue Space Oddity, una obra maestra cuyas notas iniciales quedaron sepultadas por una explosión de alegría.
Quienes estábamos allí entendimos de inmediato que aquello era sólo el aperitivo de un par de horas de felicidad, y el anfitrión se puso a la tarea de satisfacer nuestros deseos y enlazó, del tirón, éxito tras éxito: Rebel Rebel, Ashes to Ashes, Life on Mars?, Blue Jean, Let’s Dance, Ziggy Stardust, China Girl, Young Americans, Fame, Changes... Canciones tan grandes y con tanto peso que no hay crónica capaz de contenerlas.
Aquel repertorio de oro puro había sido seleccionado a través de una encuesta popular. Deseoso de contentar a sus fans, Bowie abrió una línea internacional y llamó gente de todo el mundo para señalar qué canciones querían paladear en los conciertos, y respetó escrupulosamente sus peticiones y tocó las más votadas más algún que otro capricho personal.
El gigante de mirada asimétrica estuvo profesional pero cercano, irónico y quedón, guapo y canalla, aunque sin perder ni un instante sus modales de perfecto caballero inglés. Y los madrileños le abrimos nuestro corazón mestizo y le entregamos las llaves de la ciudad sin mar, pero sobrada de olas. De entre los muchos recuerdos que conservo de esa noche, destaca uno: el momento en el que el barroco Tino Casal, que no podía saber entonces que sólo le quedaba un año de vida (murió en un accidente de coche en septiembre de 1991), afirmó emocionado: "Es el mejor. El mejor. No hay nadie como él".

Llegó el falso final con un himno, Heroes, coreado por la masa de principio a fin como en un acto religioso, y el cierre de los bises lo puso otra delicatesen sin fecha de caducidad, Modern Love.
Me sorprendió en su día lo poco entusiastas que fueron algunas de las crónicas de aquel concierto. Los críticos inmisericordes le afearon a la estrella británica la pobreza del show y las limitaciones de sus cuerdas vocales, que a sus 43 palos, y tras muchos años de excesos, carecían del vigor de antaño. Pero aunque ambas objeciones eran incontestables, su actuación tuvo tantos tramos intensos, las canciones eran (son) tan buenas y la presencia del músico tan poderosa, que cualquier deficiencia de forma o fondo pasó a ser una mera anécdota, y quienes lo vivieron lo saben.
Unos días antes de aquellos conciertos, Bowie concedió una entrevista a un conocido diario español en la que confesó poseer una naturaleza caprichosa respecto a sus intereses artísticos y vitales: "La historia dice que yo siempre me he embarcado en aventuras de muy corta vida. Durante un tiempo me apasiona y me divierte una faceta del arte, de la música o de cualquier otra cosa, pero después resulta que mi atención ya no está allí. No deseo seguir con ello. Inflo un globo y luego dejo que se desinfle solo. He hecho lo que quería y después salto a otro asunto. Esa es la clase de artista que soy. La gente, los críticos, me llaman por eso camaleón".

Pero más allá de ese carácter veleidoso, creo no equivocarme si afirmo que Bowie fue una de las pocas figuras de pegada universal que jamás decepcionó ni a los actores principales de nuestra Nueva Ola ni a sus miles de figurantes. Como Lou Reed, como los Ramones, supo mantener a salvo de las exigencias de la industria discográfica el espíritu indómito que lo convirtió en un objeto de deseo, y su sola presencia siguió suponiendo un regalo.
No obstante, aunque volvió a España dos veces más, en 1996 y en 1997, ya no fue lo mismo. Porque quienes esa noche de septiembre de 1990 estuvimos en el Rockódromo, dijimos adiós a toda una época. A la década en la que nació y murió la Movida. Nos despedimos de aquellos años sin ser conscientes de ello, como el que se despide de un lugar o una persona sin saber que nunca volverá a verla. Bailamos, reímos, nos emocionamos –ay, Tino– y gritamos hasta la ronquera canciones que habían sido la gasolina de algunos de los grandes nombres del rock y el pop español surgidos en los 80.
Esa noche de un verano que tocaba ya a su fin enterramos, sí, unos años estupefacientes, libérrimos, locos, pero lo hicimos del mejor modo posible: rindiendo culto a uno de sus más bellos héroes. Y todos –todos, no sólo los célebres– nos sentimos también un poco heroicos. Un poco importantes. Un poco únicos.